Mira que es difícil la reflexión colectiva (post-99)

Este período estival ha estado movidito en el capítulo de reflexiones en grupo.
Llevo unos meses de debates en cuatro o cinco comunidades muy activas. Hablaré de ellas más adelante.
Estoy aprendiendo a destajo sobre inteligencia colectiva pero no de la teoría, sino de la práctica, que es otro cantar.
Voy a escribir más posts sobre el difícil arte y sinuoso camino de forjar consensos ricos en contenidos dentro de los ejercicios de reflexión colectiva, y los problemas que uno se encuentra al intentarlo.
Quiero compartir lo que he vivido, más que lo leído, aunque en este primer post también voy a echar mano de dos materiales que escribí para la web de emotools (difundidos a través de su Boletín) sobre el tema, y que me servirán de punto de partida para lo que iré contando después.
Si bien me han dicho que hay herramientas profesionales que optimizan la reflexión en grupo, personalmente no he tenido la suerte de poder usar, ni ver, ninguna que ayude a gestionar este proceso con eficiencia. Foros, blogs, wikis, google-docs y el resto de aplicaciones que suelen usarse para esto, son trastos muy poco eficaces para ordenar las ideas que se generan en grupos de más de 5 personas, y peor aún, para filtrarlas y extraer valor de tanta paja.
Pero no quiero caer en la excusa fácil de echarle la culpa a las herramientas. El mayor problema, como siempre, es cultural, porque no estamos nada acostumbrados a hacer esto. Veamos qué cosas ocurren en estos ejercicios que me permiten exculpar a las herramientas.
Las contribuciones en estos debates son muy irregulares, unos se exponen a calzón quita’o mientras que otros pasan de puntillas o habitan en la indiferencia, aunque al final se apuntan (solo) si la cosa sale bien.
Otra característica es la impaciencia: pronto, prontito… se quiere llegar a un acuerdo de mínimos, en vez de dar tiempo para escarbar en las diferencias y en las situaciones de frontera, que es donde más se crece. El sano inconformista que se crea de verdad que la reflexión servirá para algo (claro, si se hace bien) puede quedarse aislado por petardo quisquilloso.
Hay mucha prisa para cerrar consensos, ignorando que el proceso mismo de descubrir y limar las diferencias es, casi siempre, más útil en términos de aprendizaje que el propio resultado. Pero es que no hay nada que hacer, estamos en la sociedad de la aceleración, que prima la oportunidad (dar el campanazo, ser el primero que cuente algo) sobre la calidad.
Puede ocurrir también (no siempre, afortunadamente) que el que dude o persista en cuestionar los mitos fundamentales o el núcleo duro que casi siempre se forma en toda dinámica de grupo, lo pase mal. Aparecen por ahí los macho-alfa-dominantes (la coincidencia en el género no es pura casualidad) llamando al orden o peor, restando autoridad a las voces divergentes.
Ya ni hablo de la gestión de egos, o del afán de liderazgo y protagonismo que puede mostrar algún participante (torpe o sutilmente), llegando a contaminar la confianza o dinamitar incluso el ejercicio colectivo. Por cierto, esto del “ego 2.0” tiene tela… por su tremenda incoherencia pero es tan delicado que merece un post aparte que no sé si me atreveré a escribir algún día.
El primer artículo que quiero recuperar se titula “Inteligencia colectiva según el MIT”, y resume mi visita al MIT Center for Collective Intelligence de Octubre del año pasado. Una de las entrevistas que tuve allí fue con Mark Klein, investigador del CCI que está a cargo del proyecto “The Climate Collaboratorium” y que consiste en el desarrollo de nuevas herramientas de colaboración a gran escala para potenciar la inteligencia colectiva.
Mark me contó los problemas que suelen tener los actuales modelos de deliberación o reflexión colectiva, y compartió conmigo algunos resultados de estudios que se han hecho sobre el tema. Para más detalles podéis leer el artículo completo en PDF, pero citaré algunos sesgos que según los investigadores se producen en estos ejercicios, y que concuerdan perfectamente con actitudes que he visto en las comunidades donde participo:
1) “Informational pressures” (“sesgos informacionales”): Cuando las opiniones no son independientes y se actúa por imitación siguiendo la pauta siguiente: “la mayoría no puede estar equivocada”.
2) “Social pressures” (“sesgos sociales”): Cuando la interacción con otros participantes distorsiona la opinión propia por influencias negativas como el miedo al conflicto, el temor a ser ridiculizado o marginado del grupo, o incluso, las actitudes oportunistas.
3) “Common knowledge effect” (“efecto del saber común”): Cuando el participante se conforma con la información y el conocimiento que ya tiene, y no explora nuevas fuentes y perspectivas que enriquezcan el análisis del problema.
4) “Polarización”: Tendencia a radicalizar posiciones respecto de un tema que involucra valores culturales, sociales o políticos, hasta el punto de ideologizarlo en exceso o defender posturas de forma automática, sin razonar a partir de evidencias.
 De las recomendaciones que los buenos del MIT nos hacen para superar estos sesgos, me gustaría resaltar una: Reducir el riesgo de la convergencia prematura que se produce cuando los participantes se ponen de acuerdo demasiado rápido, con prisas, sin evaluar la totalidad de alternativas, ni estudiar el problema a fondo.
De las recomendaciones que los buenos del MIT nos hacen para superar estos sesgos, me gustaría resaltar una: Reducir el riesgo de la convergencia prematura que se produce cuando los participantes se ponen de acuerdo demasiado rápido, con prisas, sin evaluar la totalidad de alternativas, ni estudiar el problema a fondo.
Si mezclamos las prisas con la práctica de forzar cohesión a toda costa, podemos imaginarnos el resultado; y esto enlaza con el otro artículo al que quiero hacer referencia, sobre el comportamiento de “groupthink” o “Pensamiento de Grupo”.
Según la Wikipedia, el “Pensamiento de grupo” o “groupthink” es un término acuñado por el psicólogo Irving Janis en 1972 para describir el proceso por el cual un grupo buscando la cohesión, y por evitar el conflicto, puede terminar tomando malas decisiones.
En una situación como esa, cada miembro del grupo intenta adaptar su opinión a la que creen que es mayoritaria o al consenso del grupo, renunciando así a practicar un pensamiento independiente que podría añadir riqueza y mejoraría los resultados.
Lo paradójico y curioso de este comportamiento es que la búsqueda de lo que es, en principio, un fin positivo (crear cohesión de grupo y ser generoso con el colectivo) termina provocando un resultado negativo (una solución que no es la mejor, y ni siquiera buena).
En mi tierra existe un refrán que retrata muy bien estas situaciones y que dice así: “el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones”.
James O’ Toole recuerda que todas las organizaciones (naciones, negocios, familias) tienen esos mitos fundamentales y por eso sugiere la práctica de re-pensar incluso las asunciones más básicas, a través de un proceso de discrepancia constructiva.
Antes de terminar, no quería olvidarme del papel que pueden jugar los llamados “meta-contribuidores”, que según Mark Klein, tienen un rol específico dentro de la división de trabajo que se produce en estas redes de reflexión. Son personas que aparte de participar en el debate con sus propias ideas (incluso podrían no intervenir) ayudan a ordenar y clasificar los contenidos generados pero intentando mantener cierta neutralidad.
Lo que he contado en este post no ocurre siempre, ni en todas las comunidades. Evitemos las generalizaciones, porque hay comunidades de reflexión más sabias, que no temen a las diferencias. Participo en algunas donde los egos están más contenidos, como debe ser.
Pues nada, prometo seguir hablando de esto más adelante porque está en la quintaesencia de los procesos de inteligencia colectiva.
Nota: La primera imagen se la debo a El viaje de Odiseo, y la segunda a Jose Ma. Lama en Nomada


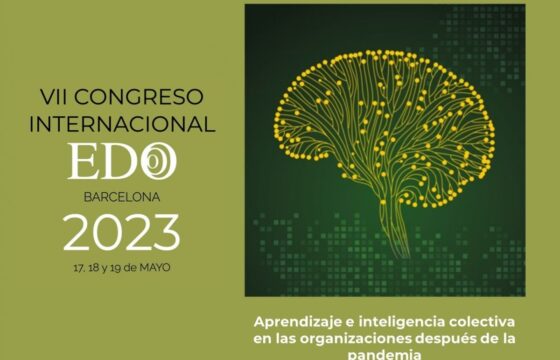


Jackqueline Drevs
Hey quite great weblog!! Guy .. Stunning .. Astounding .. I’ll bookmark your blog and get the feeds
also…
Amalio
Termino (por ahora) con @Alberto este largo intercambio de reflexiones.
Amigo, qué gusto verte por aquí. A ver si puedo aportar ideas respecto de los interesantes apuntes que has hecho:
1) Roles: Sí, estoy convencido de la importancia de “los roles” dentro de un grupo de reflexión. A mí eso me parece que ayuda mucho. Es bueno que hables de esto porque a veces se cree que “inteligencia colectiva” es anarquía, que todo tiene que ser espontaneo. Es un tópico tremendo. Tienen que haber reglas de “community governance”, con estructuras de funcionamiento y un reparto de roles que asegure la autorregulación eficiente. OJO: No nos pasemos con esto, porque ya sabes… basta que hablemos de “principios” y “estructuras” para que lo convirtamos en “decretos” y “organigramas”. Otro problema que tenemos aquí es al poner nombres y apellidos a esos roles. Al final, ya sabes, depende de las personas. Antes de que equivocarnos en los emparejamientos roles-personas, la verdad es que prefiero la auto-gestión anárquica… pero roles bien elegidos por el mismo colectivo, ayudarían mucho.
2) Jjjj… ¿debate abierto o cerrado? Complejo asunto. Para mí valen las dos opciones, según para qué se quiera y cómo se plantee. Todos tenemos derecho a reunirnos en privado, o con un grupo de confianza, a debatir temas… eso es legítimo y puede ser incluso, la mejor opción para ciertos tipos de reflexiones en las que hay urgencia y se necesita ir más rápido y/o tratar temas delicados que prefieres triturar relajadamente entre menos personas que sean de tu confianza. El problema se produce, como sugiere tu pregunta, cuando empiezas a publicitar tu reflexión por diversos medios, implicas sensibilidades de gente y lo planteas como un ejercicio abierto y participativo. Ahí hay una incoherencia difícil de entender. Si optas por un debate cerrado, entre gente de confianza, me parece perfecto, yo he participado en algunos de éstos, y funcionan muy bien… hasta un “puntito crítico” en que apetece abrirlos, cuando te das cuenta que tanta endogamia contamina el ambiente y las ideas. Llegado a ese punto, haces coincidir la publicidad con la apertura. Ahí anuncias: “hemos estado haciendo esto, es momento de darlo a conocer, y de que todo aquel que realmente esté interesado en esto participe”. Pero bueno, Alberto, es así como lo veo yo. Sé que es un tema complejo, y hay otras particularidades que habría que tener en cuenta, así que te invito a que escribas un post de esto…jjjj.
3) Sobre las herramientas, ya JM Bolivar dijo algo que me doy cuenta que olvidé comentar. Él tiene razón, una herramienta sin un “proceso” consensuado para usarla, falla. Esto tiene mucho que ver con el primer punto que decías de los “roles”, al que añadí ciertas “reglas”. De todos modos, JM y Alberto, siendo eso cierto, no se puede negar que hay herramientas mejor concebidas para esto que otras. Un google-doc rendirá mejores resultados si hay un “proceso” de uso bien definido, pero es posible que hayan otras herramientas que hagan ese proceso más intuitivo, más fluido, más cómodo… y tenemos que buscarlas. @Odilas me habló de una que conoció en EEUU, y sé que hay varias por ahí, pero que desconozco. Se admiten recomendaciones.
4) Egos: Ya he comentado antes sobre esto que dices que “creo que somos mas manejables en el mundo virtual”. No, creo que la comunicación virtual es peor, lo complica todo. Y en cuanto a los egos, tampoco coincido: una cosa es el ego y otra la autoestima. Lo segundo es bueno, muy bueno… pero lo primero no ayuda para nada en los procesos de reflexión colectiva. Creo que hablé de esto respondiendo a @cumclavis.
5) Comunidades de practica: Totalmente de acuerdo: “se escogen a si mismos, y duran lo que el grupo decida”… y mueren, mueren porque todo tiene un ciclo que le da sentido.
6) Rapidez: Es probablemente el tema en el que más pretendía incidir en mi post, aunque haya gente que se haya fijado más en otros. Lo veo como un gran problema. Esta sociedad invita a andar-de-prisa, y los ejercicios de reflexión colectiva se contagian de esa dinámica. No me extraña que Julen te haya respondido eso, porque sé que es de los que se están cuestionando con más argumentos esa tendencia. La idea de “adelantarse pa’ dar el campanazo” o esa obsesión por “ser el primero en contar algo” en lo que al debate intelectual respecta (no en los productos), para mí, es absurda… e incluso equivocada. Puede que haya gente que te lea primero, y tengas mucha publicidad… pero ¿Qué va a quedar al final? lo genuinamente bueno, lo que se ha parido con la cadencia y la digestión necesaria. A mi esa locura por llegar primero me parece patética…
Amalio
@JT: Pos’si, Jorge, la falta de empatía y la intolerancia son pegas notables en los procesos de reflexión colectiva. Eso ya lo hemos sufrido mucho. Lo peor del tema es que unos acusan a los otros, en lugar de revisarse a sí mismos primero. Nadie reconoce ser poco empático o intolerante, to’er mundo se cree guay… pero alguien estará equivocado, no?? o lo mismo todos.
Ahí tenemos de nuevo al ego, a ese ombligo cegador… que genera una imagen falsa de nosotros mismos. ¿solución? Es posible que si hay un objetivo claro, unas expectativas realmente compartidas, se imponga la cordura y la generosidad. También creo que se necesitan evitar ciertos errores egoístas y deliberados que pueden minar la confianza (y si se cometen, que haya autocrítica sincera). Si se pierde la confianza, olvídate de empatía y tolerancia.
En cuanto a tu pregunta, a ver qué piensan los demás. Te diré mi opinión. Creo que hay factores que favorecen y limitan los dos tipos de iniciativas de reflexión. Las de “por-amor-al-arte” pueden generar más indiferencia o conformismo que aquellas en las que se juega algo “profesional”, y donde el debate puede ser más encarnizado. Pero honestamente, creo que en las dos siempre intervienen intereses, aunque sean sutiles o indirectos, y si no los hay, pues tenemos egos…jjjj.
No se, creo que no hay grandes diferencias. Porque en la reflexión “amateur” (por usar tu mismo lenguaje), puede haber tanto compromiso e implicación alrededor de un tema, o en búsqueda de una solución, que prevalezca la generosidad y el sentido de propósito sobre los egos y los intereses.
Amalio
Estamos de puente en Malaga, pero el blog no para… Contesto el resto de los comentarios que me faltaban:
@Jose Miguel: Añades un elemento que no habíamos tenido en cuenta, el de las “expectativas”, y coincido contigo que es clave. Buen apunte en los dos sentidos: 1) expectativas de cada participante en relación con el proyecto u objeto de la reflexión (¿qué esperamos de él y cuánto nos entusiasma?), 2) expectativas en relación con cada uno de los compañeros de grupo (¿cómo son, qué espero de ellos?).
Pues sí, hay mucha asimetría… y eso condiciona. Está claro que a más expectativas, más probabilidad de que te frustres, y eso vale en los dos sentidos que hablas. Si por el contrario, estas ahí sin esperar mucho, incluso “pasas” un poco, es difícil que te parezca “difícil” la reflexión (perdón por la redundancia).
¿Se puede hacer algo, es inevitable? Bueno, ya que hemos identificado “el problema”, intentemos pensar si se puede atenuar… No sé, propongo paliativos: a) Reclamar un mínimo de expectativas para participar (si quieres participar, hazlo de verdad, porque realmente te interesa… si no, entonces mejor te quitas, no pasa nada, y gracias…), b) Invitar a la gente al principio de la reflexión que explicite qué espera del ejercicio, que diga por qué quiere estar ahí, y entonces a partir de esas ideas, intentar buscar consensos, para que las expectativas converjan de algún modo. Ese ejercicio puede ayudar a que las divergencias de expectativas queden claras, y algunos opten por la opción “a)”, lo que ayudará a reducir esa asimetría a la que te refieres (bueno, sé que esto no es matemático, y las expectativas son dinámicas… pero creo que empezar reflexionando-sobre-que-esperas-de-la-reflexión puede ayudar).
En cuanto a las expectativas sobre las personas… ¡¡aquí tenemos un lio!! Cada vez me convenzo más que “lo virtual” amplifica virtudes y defectos. Idealiza al que te ha parecido el tío/a guay, y demoniza al que subjetivamente “no-te-gusta”. Es un poco absurdo esto, y hay mucho de prejuicio y malos entendidos. Lo peor es que no puedes resolverlo con una mirada, un gesto cómplice o si cabe, una muesca de desaprobación. Estas expectativas que se crean a partir de textos fríos y estereotipados no valen tanto como uno cree, por mucho “sexto sentido digital” que uno piensa que ha cultivado. Entonces, aquí también hay “paliativos”: a) “Desvirtualizar” lo más pronto que se pueda, b) Si lo primero no es posible, entonces ser mucho más prudente con las etiquetas… Lo digo por experiencia, me he equivoca’o mucho, y me sigue ocurriendo…
Amalio
Agradezco a todos los comentarios que habeis publicado. Sin duda, se trata de un tema que invita a pensar. Intentaré contestar, poquito a poco, las ideas que habeis aportado cada uno.
@Anna: Estamos de acuerdo. Del monologo a la conversación hay un largo camino, y el combustible se llama empatía. A veces somos más o menos empáticos. A veces nos miramos demasiado al ombligo, y eso nos lleva al monólogo en lugar de al diálogo. Me incluyo, obviamente, entre los mortales que fallan en eso. Cuando hablé de “gestión de egos”, nunca dije que fuera el ego de los otros, sino también del mío. Reconozco mis enormes limitaciones también…
@cumclavis: Salvo lo de creer que podía considerar “torpe, flojo o irrelevante” tu comentario, suposición que honestamente me sorprende por sonarme a prejuicio, estoy de acuerdo en muchas de las cosas que dices. Gracias, porque me ayudas a hacer una importante aclaración que ya empecé con Anna. La “gestión de egos” me incluye, soy parte del problema, y no lo planteo desde quien hace un discurso desde un pedestal. Por eso agradezco tu comentario, porque me da la oportunidad para dejarlo claro.
Siguiendo con tu interesante aportación. El respeto por el trabajo del otro, dentro de un grupo de reflexión colectiva, vale tanto para el que pone la primera piedra como los que la ponen después. En una conversación, todas las ideas valen (en principio) lo mismo, y no importa el orden en que se planteen, o se escriban.
También tengo claro que poner la primera piedra no da derecho a inaugurar el edificio. Si es una obra colectiva, entonces tengamos paciencia para que se vayan sumando las aportaciones. Se inaugurará, a bombo y platillo, cuando todos hayan contribuido, y aún así, seguirá estando abierta pero será una obra de todos…
Sí que pienso que el ego hay que aplacarlo en la conversación, y no ayuda a la reflexión colectiva. Una cosa es la autoestima y otra el ego, como sabes. El ego es un fantasma, una ilusión de uno mismo, una mascara que busca aprobación, así que no contribuye al diálogo. Es también muy ego-ista. Y curiosamente, el ego tiene obsesión con las formas, tendiendo a subestimar el contenido. También con los nombres, en lugar de las ideas.
No sabes las veces que he escrito documentos, o participado en grupos, donde me han literalmente “destroza’o” buena parte de las propuestas. Antes me molestaba, pero ya no. He aprendido que se crece en la dialectica, y la prefiero antes que el conformismo o la indiferencia.
Lo importante es que el contrapunto se haga con respeto, con argumentos, y OJO… no hablo de la cantidad, del volumen de la réplica, sino de la intención, del esfuerzo por argumentar, y de la implicación.
Y todo esto no significa que uno quede liberado del deber de dosificar la crítica o como quieras llamarle. En ese sentido, tenemos mucho que aprender, y yo el primero. Suelo pasarme en lugar de quedarme corto… pero no por ego, sino por pasión…
@josemiguel, @alberto y @JT, sigo con vosotros el lunes… que me espera una exhibición aerea en Malaga que pinta muy bien, y no quiero perdermela… gracias por todas vuetras ideas, que son muy valiosas…
Alberto
Estimado Amalio:
Siempre interesantes tus reflexiones, (además de impecables).
Quisiera reflexionar sobre varios puntos que en algunas ocasiones he tratado en mi blog.
1. Roles. Creo que es interesante ver si los roles de Balbin, aparecen en una comunidad de práctica. Pareciera que el lider, el estructurador y el facilitador son fundamentales para mantener el “espíritu” vivo del debate. El moderador también al igual que el prototipeador que se encarga de escribir el resumen y de “como va la cosa”. Una comunidad sin roles pareciera que no tendrá futuro? O todos iguales funciona tambien?. Alguien debería concluir parcialmente lo que se avance. Igual si se desvía el tema hacia otro, tener la capacidad de abrir otro foro de discusión.
2. Foro abierto o foro cerrado. No se puede ser ambas cosas. Si abres un foro o “taller” y lo divulgas por facebook o Twitter, tienes que tener la capacidad de manejar el trabajo colectivo. No creo que en ese proceso se le deba decir a alguien, “lo siento, estamos los que somos”. Se debería entonces hacer un grupo privado y luego divulgar los resultados, si lo desean. ¿La 2.0 es democrática, libre y abierta?
3. Herramientas. Con la intensidad de herramientas web que existen, es dificil que no encontremos una o varias, que satisfagan el objetivo. Wiki, blogs, Twitter, webs, googledocs, Moodle, etc. Si no, nos vamos al mundo real tambien.
4. Egos. Esos existen tambien en el mundo real. Creo que somos mas manejables en el mundo virtual, donde pareciera que aprendemos de la cortesía. Además los egos son buenos para el aprendizaje mismo.
5. Estrategia. Wenger ha escrito mucho sobre esto y he tenido la oportunidad de conversarlo personalmente. ¿Cómo se crean las comunidades de aprendizaje? Pareciera que se crean solas, por cercanías y afinidades. De tanto conversar, nos vamos como agrupando en iguales y por los que mas visitamos, hasta que un día se plantea un proyecto conjunto. He visto a Senior Manager hacerlo con un e-book y ahora a Julen. La estrategia, pareciera que se define colectivamente, aunque debería ocurrir una cierta transferencia de conocimientos entre los integrantes. Wenger dice que se escogen a si mismo y dura lo que el grupo decida. ¿Ahí está la génesis de la inteligencia colectiva?
Lo de la rapidéz en la obtención de resultados es verdad. En estos dias le dejé un post a Julen diciéndole que se debería escribir un libro sobre Consultoría Artesana, ahora que se ha logrado reunir a muchos artesanos en una comunidad, para que otros “no se adelanten”.
_”Que se adelanten, no hay apuro”, me dijo.
Un abrazo estimado amigo,
Alberto
JT
Muy interesante. Yo no sé del tema más que lo que yo mismo haya podido intuir, pero siempre me ha interesado y le he dedicado bastante reflexión.
En mi encuentro con ese tipo de debates o reuniones creo que he llegado a aislar la intolerancia (o quizás la falta de empatía) como uno de las mayores trabas al proceso, o eso me pareció a mí. La incapacidad de ponerse en el lugar del otro. Claro que cuando escribo esto estoy pensando concretamente en cierta comunidad donde las reuniones acaban a berridos y con muchas soluciones potencialmente interesantes destrozadas e ignoradas por el camino.
También me gustaría preguntar una cosa concreta a Amalio y a los que se pasan por aquí: yo sólo tengo algo de experiencia con iniciativas “por amor al arte”, no profesionales. ¿Hay alguna diferencia significativa entre ambas? ¿Funcionan mejor unas que otras, hablando en general? ¿Cambian las actitudes, los problemas, etc?
Hace tiempo que tengo esa duda, e imagino que sí habrá diferencias, pero no he podido comparar por mí mismo.
De entrada, y por sugerir algo, creo haber notado una cierta beligerancia propia de lo “amateur”, que viene a decir “esto es lo que hay, si no os gusta, me largo y ahí os apañéis, que yo no saco beneficio de esto y no pienso calentarme los cascos” (ni, por tanto, considerar otras visiones que la propia). Cuando un debate llega a ese punto, se corre peligro, no ya de no encontrar soluciones, sino de destruir activamente un tejido social voluntario bastante delicado de por sí.
Jose Miguel Bolivar
Interesante debate en el que sólo echo en falta alguna referencia a las expectativas y con el que coincido en gran parte excepto en lo que alude a herramientas.
Cuando hablo de expectativas lo hago en sentido múltiple: las de cada individuo en relación al proyecto pero también en relación a cada uno de los demás individuos que participan en el proyecto. Creo que la asimetría en las expectativas condiciona enormemente los comportamientos que se mencionan, tanto a nivel de contribución, como de impaciencia, como de ego… La asimetría es inevitable y por tanto hay que, por un lado intentar minimizarla tratando de actuar en la intersección y, por otro, respetarla.
Por otra parte tendemos a culpar a las herramientas de carencias que no les corresponden. Una herramienta es inútil en manos que no saben usarla. Las herramientas no rinden al nivel de sus “features” sino al nivel del “expertise” de quien las utiliza. Cuando leo herramienta, generalmente debería decir “proceso” o, mejor aún, “inexistencia de proceso”. Si no hay un proceso, consensuado (esto es pre-requisito fundamental) sobre cómo se va a utilizar la herramienta, milagro será que ésta sirva para algo.
cumClavis
Interesante el post, a unos [más que a otros] nos va bien recordar los parámetros que expones tan hábilmente.
Hay dos cosas que me llaman la atención del apunte: La relación título-contenido del post y el tema de los egos.
Personalmente creo que cuando se participa en algo, alguien lo encuentra difícil, el primer elemento de análisis a tener en cuenta es aquel sobre el que, teóricamente, se tiene más certeza que es uno mismo. Ya sabes, la pregunta sería aquella que diría algo así como: qué de mí hace difícil el diálogo o la conversación o la reflexión colectiva? Quizás alguien piense, qué tontería de pregunta! Pero en mi opinión, la autoconsciencia y la autocrítica son justamente competencias que brillan por su ausencia en nuestros entornos sean más o menos ilustrados. Lamentablemente, la forma incide en el contenido más de lo que creemos y, dependiendo de cómo abrimos, participamos o [tristemente] valoramos lo ajeno puede comprometer la más brillante de nuestras ideas por dejar en evidencia el respeto hacia con quien conversamos [aquí entiendo por respeto el dar por hecho que existen unos determinantes que explican las manifestaciones de cualquier persona sin que necesariamente se deba a que la persona sea imbécil, por ejemplo]. Analizar la dificultad de la reflexión colectiva sin tener en cuenta el peso de uno mismo en ella es una forma de trasladarlo a los otros lo cual, generalmente, también entorpece la conversación…
Quizás no es muy pragmático pero creo que real como la vida misma que los valores que las personas dicen tener no siempre se corresponden con lo que hacen y sirven de maquillaje [sin la necesidad de que la intención sea perversa] para sentirse conforme con lo que uno es si, como mínimo, aparenta lo que quiere ser. No necesariamente se trata de “engañar al otro” sino quizás tan sólo de sentirse a gusto con la imagen que un@ refleja en el propio espejo.
El ego no creo que sea algo que se tenga que aplacar en la conversación. Normalmente sólo cuando hay un YO resuelto puede haber un TU. El problema entre egos sucede cuando estos no están resueltos y exigen de los otros su propia confirmación. Un YO resuelto no suele verse comprometido cuando alguien no le apoya. Tan solo aquellos YOS que se confunden con las ideas que pueden tener en cualquier momento se sienten en peligro si éstas son amenazadas. Esto es, como dirías tu, “paradójico” entre personas que dicen estar en un beta permanente. Lo que decía de los valores…mucho farol…
No tengo la certeza de que no consideres este comentario como torpe, flojo o irrelevante. Pero vaya por delante que nace de un sincero respeto por tu trabajo y el tiempo que inviertes en él, del cual espero seguir disfrutando.
Un abrazo,
Anna
Un post para reflexionar. Somos diversos, somos diferentes. Estas diferencias hacen que cada uno afronte la dialéctica (igual me da que sea 1.0 o 2.0) bajo perspectivas diferentes. Hablar para el propio ombligo nos resulta fácil (a todos, insisto), los “problemas” surgen cuando en vez de monólogos buscamos conversación. Y aquí es donde se requiere un esfuerzo por converger en conversación a pesar de diverger en opiniones y matices.
En cualquier caso, sea presencial o no, lo importante es participar, opinar, expresar y ser flexibles. Un ejercicio que reconozco meritorio y en el cual yo no llego a aprobada si no es por la vía de los intentos reiterados. 😉
Amalio
Yoriento: Eso es lo que quiero, que los entornos 2.0 faciliten la colaboración y suavicen las dificultades sin entorpecer ni castigar las diferencias. Lo que quiero es que la teoría se cumpla. Es cierto que estos problemas siempre han existido, y que el mundo 2.0 puede mitigarlos, en eso estoy de acuerdo… y por eso me entristezco cuando veo que no aprovechamos al maximo esas posibilidades.
Buena pregunta: ¿cuando una reflexion colectiva ha tenido exito? Pues mira, depende de los objetivos, pero para mi el éxito hay que medirlo por el PROCESO, y no por los “resultados”. Si el proceso ha servido para aprender mucho, sin destruir confianza (porque aqui hay que medir costes y beneficios), entonces ha sido un éxito.
Tambien depende de la urgencia del “resultado”. Imagínate que tenemos que juntar un grupo para resolver qué hacer con los problemas de liquidez actuales de la empresa, que ponen en duda su supervivencia el proximo mes. Pues mira, ahí los resultados dicen la última palabra. Pero si la reflexión es de otro tipo, como las que estoy participando en los ultimos tiempos (tranquilas, con tiempo…), me importa mas el proceso. Si aprendo mucho, ha sido un éxito!!!
Nelson Diaz
“Teníamos todas las respuestas, y nos cambiaron las preguntas” : )
Muy interesante, será una grata experiencia disfrutar de tu contenido. Muy bueno este artículo, ayuda a reflexionar. Saludos venezolanos amigo.
Amalio
Tienes razon, Mkl, nos dedicamos a cosas difíciles… y por eso, se necesita paciencia y mucha tolerancia. A eso me refiero. Lo que he contado aqui no tiene la intención de ser un “inventario de calamidades”, sino pensar en qué tipos de problemas tenemos que lidiar.
Soy optimista por naturaleza, y la gente que me conoce sabe que creo en la inteligencia y la reflexión colectiva. Por eso intento aprender de lo bueno y de lo malo. No quiero tener una visión edulcorada de esto, porque al hablar con los empresarios, éstos me bajan de la nube.
Hablar de “ego 2.0” para mi tiene mucho sentido, porque contraviene el principio de generosidad y de participacion P2P (como uno más) que uno espera de quien dice ser sensible a esa filosofía.
Hay mucho cuento en el mundillo 2.0 cuando se dice “oye, sé libre, has lo que quieras, todo esta guay”… porque tambien hay unas “normas no escritas” que conviene respetar. El ego se salta esas normas. Si un personaje 2.0 se hace mucho autobombo, incluso publicando tweets en los que anuncia el numero de contratos que consiguió ese día (es veridico, y puedo mencionar nombres), entonces que no venga con el cuento de la humidad. En fin, “ego 2.0” es el ego de la incoherencia….
Gracias por tu reflexión. Podemos divergir en algunos puntos, pero seguro que vamos aprender leyéndonos…
Yoriento
Creo de verdad que en los entornos 2.0, como dice Miguel, se facilita la colaboración y se suavizan las dificultades. Si es que esa es la meta natural de la Web 2.0, compartir¡ Hasta los egos y las discusiones se atemperan en el foro público y transparente que suponen el ámbito de comentarios de los blogs, el campo de los tuiteos y las aportaciones en las wikis.
Ahora, lo que no tengo tan claro es cuando una reflexión colectiva ha tenido “éxito”…
mkl
Es difícil reflexionar sobre este tema cuando estás metido en uno de estos trabajos colectivos. Sin embargo, lo cierto es que la reflexión coleciva existe con o sin herramientas. Éstas sólo la facilitan (es difícil que la dificulten, ya que són sólo un recurso). Si busco experiencias de este tipo, lo cierto es que, en general, han sido buenas. Recuerdo, por ejemplo un debate que abrió Alorza en el que participaron, con seguridad, decenas de personas con éxito. Personalmente no he tenido problemas para trabajar con equipos sin que nos viésemos las caras, utilizando algunas de las herramientas que mencionas. El caso del grupo de consultoría artesana funcionó hasta que realizamos un encuentro, funcionó el encuentro con más de cinco personas, algunas presentes y otras a distancia, y también funcionó después. Puede que falten metas concretas y objetivos de trabajo bien planificados, pero eso es un defecto que se puede presentar en cualquier colectivo especialmente ocupado.
La reflexión colectiva es, claro, más costosa y difícil de practicar que la individual, por supuesto, pero nos dedicamos a cosas difíciles ¿no? Por evitar un clonflicto, uno, en solitario, puede no tomar buenas decisiones, que el conflicto se da hasta con uno mismo y el ego, bueno, el ego no creo que tenga versiones (1 o 2.0) 😉 y es tanto una dificultad como aquello que nos mueve a participar en un grupo ¿no?
No sé, claro que hay dificultades, pero siempre las hubo. Te diría incluso que el entorno 2.0 las suaviza y las gestiona mucho mejor…